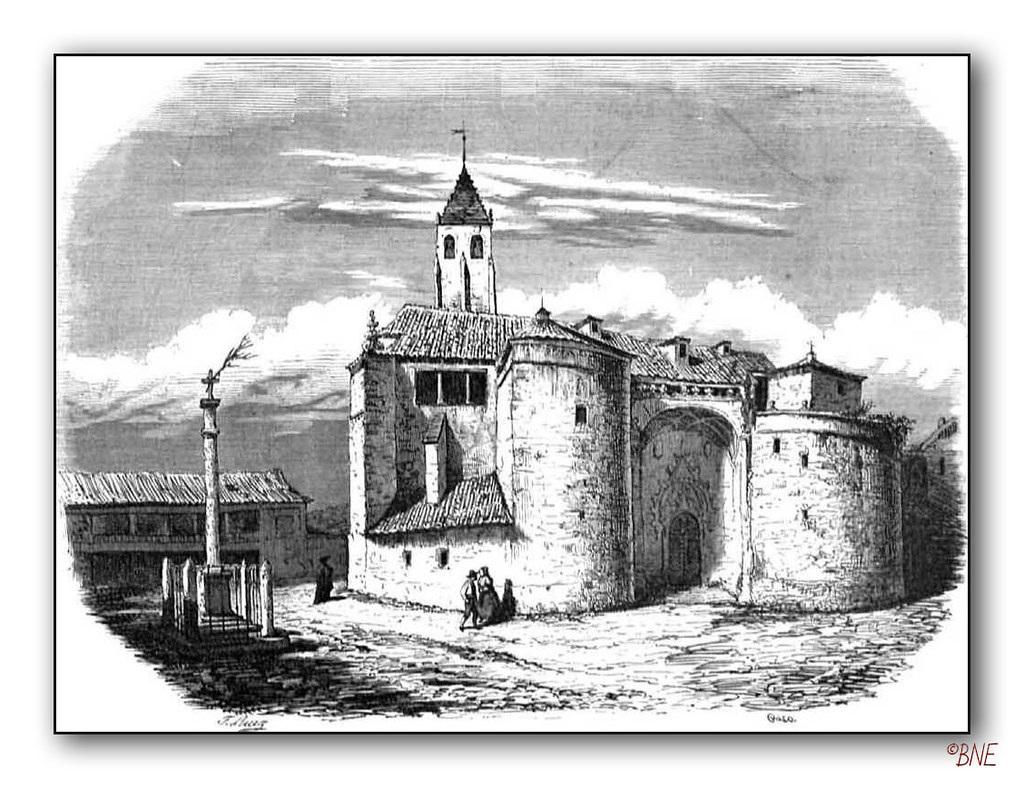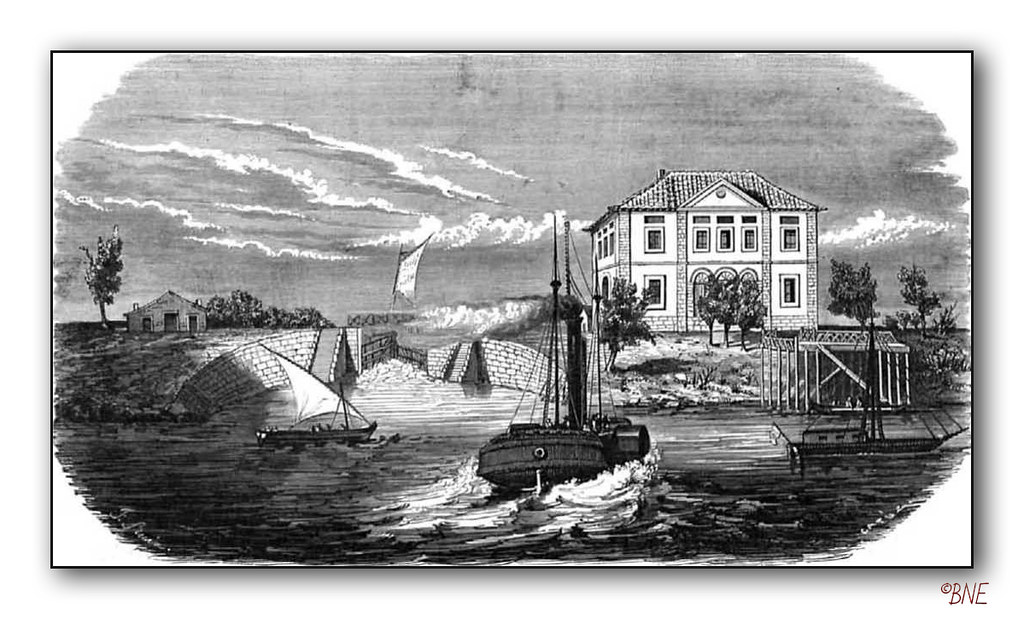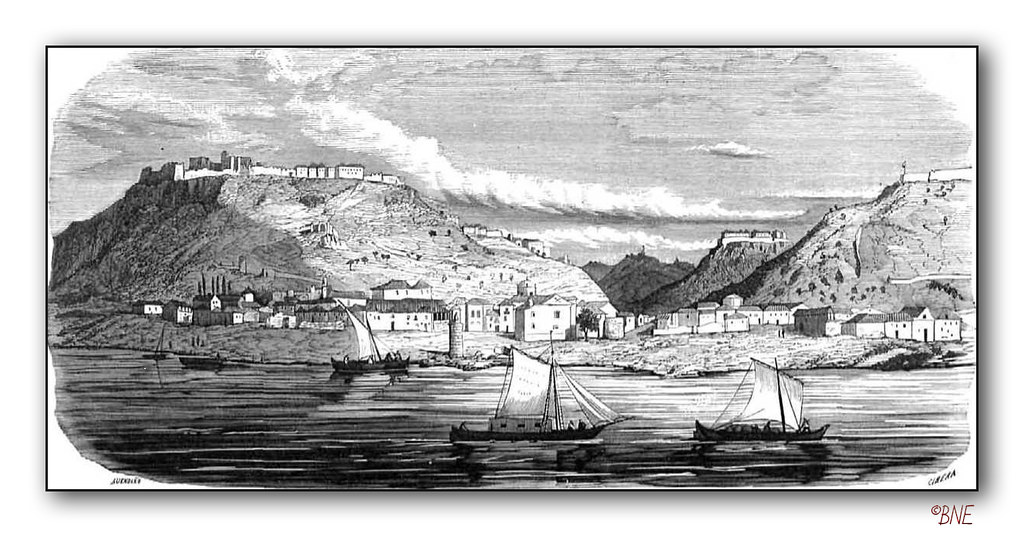
15 mayo 2022
14 mayo 2022
Comienzo de libro... Hoy: de Patrick Rothfuss; El nombre del viento
Era una noche de Abatida, y la clientela habitual se había reunido en la Roca de Guía. No podía decirse que cinco personas formaran un grupo muy numeroso, pero últimamente, en los tiempos que corrían, nunca se reunían más de cinco clientes en la taberna.
El viejo Cob oficiaba de narrador y suministrador de consejos. Los que estaban sentados a la barra bebían y escuchaban. En la cocina, un joven posadero, de pie junto a la puerta, sonreía mientras escuchaba los detalles de una historia que ya conocía.
—Cuando despertó, Táborlin el Grande estaba encerrado en una alta torre. Le habían quitado la espada y lo habían despojado de sus herramientas: no tenía ni la llave, ni la moneda ni la vela. Pero no creáis que eso era lo peor… —Cob hizo una pausa para añadir suspense— ¡porque las lámparas de la pared ardían con llamas azules!
Graham, Jake y Shep asintieron con la cabeza. Los tres amigos habían crecido juntos, escuchando las historias que contaba Cob e ignorando sus consejos.
Cob miró con los ojos entrecerrados al miembro más nuevo y más atento de su reducido público, el aprendiz de herrero.
—¿Sabes qué significaba eso, muchacho? —Llamaban «muchacho» al aprendiz de herrero, pese a que les pasaba un palmo a todos. Los pueblos pequeños son así, y seguramente seguirían llamándolo «muchacho» hasta que tuviera una barba poblada o hasta que, harto de ese apelativo, hiciera sangrar a alguien por la nariz.
El muchacho asintió lentamente y respondió:
—Los Chandrian.
—Exacto —confirmó Cob—. Los Chandrian. Todo el mundo sabe que el fuego azul es una de sus señales. Pues bien, estaba…
—Pero ¿cómo lo habían encontrado? —lo interrumpió el muchacho—. Y ¿por qué no lo mataron cuando tuvieron ocasión?
—Cállate, o sabrás todas las respuestas antes del final —dijo Jake—. Deja que nos lo cuente.
—No le hables así, Jake —intervino Graham—. Es lógico que el muchacho sienta curiosidad. Bébete tu cerveza.
13 mayo 2022
Comienzo de libro... Hoy: de José Jiménez Lozano; El viaje de Jonás
Jonás era un profeta muy pequeño. Es decir, que, además de ser hombre más bien bajito y delgadito, ejercía como profeta muy pocas veces, y se pasaban años enteros sin que dijese esta boca es mía, e incluso cuando pronunciaba una profecía, ésta era minúscula. Por lo que respectaba al porvenir, era muy prudente, y, si pronosticaba grandes calores para el verano, siempre apostillaba que, sin embargo, no sólo por las noches habría un vientecillo de refrigerio, sino que, al caer el sol o por las mañanitas, habría días en que convendría echarse algo a la espalda. Y cuando criticaba la situación política, o los abusos sociales, o los desmanes de los poderosos, siempre lo hacía con mucha mesura, y decía por ejemplo:
—¡Hombre, no! ¡Esto no! Esto es un abuso y una indignidad, y no puede ser.
Entonces se ponía su túnica de profeta, cogía su cayado con empuñadura de plata que había comprado en una joyería de Nínive verdaderamente esplendorosa que se llamaba Tiffany’s, y era mayor y estaba mejor surtida que el mejor bazar de toda Babilonia, y así se sentía con mayor seguridad en sí mismo para ir a donde tuviese que ir de ordinario, naturalmente, a ver a sátrapas o a sus cortesanos que habían ordenado o cometido aquellos desaguisados. Y a veces estos sátrapas y cortesanos le recibían, y otras no. Algunas veces incluso pasó desde la sala de audiencia de ellos a un calabozo, y allí quedaba encerrado un tiempo, y otras le oían como si oyeran llover. Pero un día, en Nínive, hacía algunas lunas, le detuvieron unos esbirros en la calle misma, simplemente porque no tuvo la suficiente prudencia, y cuando todo el mundo decía que corría una brisa muy fresca e incluso bastante fría, Jonás comentó sin pensárselo dos veces:
—Pues esto en mi pueblo se llama aire solano y bochornoso.
Nunca lo hubiera dicho. Enseguida vio el espanto en el rostro de los que estaban con él, y uno de ellos le reconvino:
—¿Es que no sabes que el sátrapa ha dicho que hace un día muy frío, y hemos llegado a un consenso en cuanto lo ha dicho? ¿Cómo te atreves a mover la lengua de otro modo?
Y Jonás ya había comenzado a pedir excusas, pero no encontraba bien las palabras adecuadas para decir que efectivamente aquel viento solano era más bien fresco, cuando se presentaron dos esbirros, y, en cuanto se enteraron de lo que Jonás había dicho, le ordenaron de mal temple que se fuera de la ciudad inmediatamente, y no volviera por allí, para nada, nunca jamás.
—O te flagelaremos con juncos llenos de nudos.
—O te asaremos a una parrilla como a un cordero.
—O te despellejaremos.
Y Jonás contestaba:
—¡Hombre, no! ¡No lo decís en serio!
Echaron mano de él entonces de muy malos modos, y le retorcieron el brazo; y además se hizo un esguince en un tobillo cuando salió corriendo ya de la muralla para afuera, al tropezar con un pedrusco. Así que, cuando estaba a cierta distancia, alzó su mano derecha haciendo un puño, se besó el pulgar y dijo:
—¡Pues punto y raya con esta Nínive de las fosas nasales! ¡A mí ya como si baja fuego del cielo y deja a este maldito poblachón como la palma de la mano!
12 mayo 2022
Comienzo de libro... Hoy: de Anthony Trollope; Las torres de Barchester (Crónicas de Barsetshire)
A FINALES de julio del año 185***, una pregunta de la máxima importancia se repitió cada hora durante diez días en la ciudad catedralicia de Barchester, recibiendo cada hora distintas respuestas: ¿quién sería el nuevo obispo?
La muerte del anciano doctor Grantly, que durante muchos años había ocupado ese cargo con apacible autoridad, tuvo lugar exactamente a la vez que la gestión de lord *** al frente del Gobierno iba a dar paso a la de lord ***. La enfermedad del venerable anciano se prolongó durante largo tiempo y, al final, se convirtió en un asunto de gran relevancia para los interesados saber si el nuevo nombramiento sería hecho por un gobierno conservador o por uno liberal.
Todo el mundo tenía bastante claro que el primer ministro saliente había tomado una decisión al respecto y que, si la cuestión dependiera únicamente de él, la mitra descendería sobre la cabeza del archidiácono Grantly, el hijo del anciano obispo. El archidiácono llevaba mucho tiempo haciéndose cargo de los asuntos de la diócesis y, durante los meses previos al fallecimiento de su padre, todos los rumores habían apuntado a que, con seguridad, los honores de aquél revertirían en él.
El obispo Grantly murió como había vivido, pacífica y lentamente, sin dolor ni alteración. El aliento le fue abandonando de forma casi imperceptible y, durante el mes anterior a su desaparición, costaba saber con seguridad si estaba vivo o muerto.
Fue una época difícil para el archidiácono, en quien, los que tenían entonces la potestad para otorgar tronos episcopales, habían previsto que recayera la sede de su padre. Con esto no pretendo decir que el primer ministro le hubiera prometido el obispado al doctor Grantly de palabra. Era un hombre demasiado prudente para hacer eso. Hay un dicho que habla de sabios que callan, y quienes sepan algo de cargos gubernamentales, ya sean altos o bajos, conocen de sobra que se puede hacer una promesa sin emplear palabras a tal efecto, y que un candidato se puede llegar a hacer las mayores ilusiones aunque el gran hombre de cuya respiración depende no haya hecho más que susurrar que «el señor Fulano de Tal es sin duda un hombre muy prometedor».
Se había emitido dicho susurro, y quienes lo habían oído sabían que significaba que las cuitas de la diócesis de Barchester no debían apartarse de las manos del archidiácono. El entonces aún primer ministro visitó Oxford, donde pasó una noche en casa del director de Lazarus. Pues bien, daba la casualidad de que el director de Lazarus (que es, por cierto, en muchos aspectos el colegio más acogedor y lujoso de Oxford) era el amigo más íntimo y consejero más apreciado del archidiácono. Por supuesto el doctor Grantly también estuvo presente durante la visita del primer ministro, resultando el encuentro muy agradable. A la mañana siguiente, el doctor Gwynne, el director, le dijo al archidiácono que, en su opinión, estaba todo resuelto.
Para entonces el obispo ya estaba en las últimas, pero el Gobierno también se estaba tambaleando. El doctor Grantly volvió de Oxford feliz y eufórico, dispuesto a ocupar su puesto en el palacio episcopal y continuar haciendo por su padre los últimos deberes de un hijo, los cuales, para ser justos, realizó con más ternura y cuidado de lo que cabría esperar de sus, por lo general, modos un tanto mundanos.
Un mes antes los médicos habían dicho que cuatro semanas era el período de tiempo máximo que el cuerpo del moribundo podría mantener la respiración. Al final de ese mes los médicos se asombraron y le concedieron quince días más. El anciano sólo se alimentaba de vino pero, al término de la quincena, seguía vivo, mientras que los rumores sobre la caída del Gobierno eran cada vez más frecuentes. Sir Lamda Mewnew y sir Omicron Pie, los dos médicos más reputados de Londres, volvieron por quinta vez y afirmaron, moviendo sus sabias cabezas en sentido negativo, que era imposible que viviera una semana más y, cuando se sentaron a almorzar en el comedor episcopal, le susurraron al archidiácono la información que poseían, según la cual el Gobierno iba a caer antes de cinco días. El hijo volvió a la habitación del padre y, tras administrarle con sus propias manos la exigua cantidad de madeira que le servía de sustento, se sentó junto a la cama para calcular sus posibilidades.
El Gobierno iba a caer antes de cinco días, y su padre iba a morir antes de… No, no podía plantearlo de ese modo. El Gobierno iba a caer, y probablemente la diócesis quedaría vacante al mismo tiempo. Había muchas dudas sobre quiénes iban a asumir el poder, y pasaría una semana antes de que se formara un nuevo gabinete. ¿No se encargaría el Gobierno saliente de llenar las vacantes durante esa semana? El doctor Grantly tenía la ligera idea de que así sería pero tampoco estaba seguro, por lo que se asombró de su ignorancia ante tamaña cuestión.
Intentó no pensar en el tema, pero le fue imposible. La lucha estaba muy cerca, y había mucho en juego. Miró al rostro impasible y plácido del moribundo. No había en él rastro alguno de muerte o enfermedad; era más fino que antaño, algo más grisáceo, y sus profundas arrugas estaban aún más marcadas pero, a la vista de los hechos, cabía la posibilidad de que la vida se aferrara a él todavía durante muchas semanas. Sir Lamda Mewnew y sir Omicron Pie ya se habían equivocado tres veces, y se podían volver a equivocar tres más. El anciano obispo permanecía dormido veinte horas al día pero, durante sus breves períodos de vigilia, reconocía tanto a su hijo como a su querido y buen amigo el señor Harding, suegro del archidiácono, y les agradecía de corazón todos sus cuidados y cariño. En esos momentos dormía como un niño, descansando plácidamente boca arriba; tenía los labios entreabiertos y su escaso pelo gris salía desgreñado por debajo del gorro de dormir; respiraba sin hacer ningún ruido, y su enjuta y pálida mano, que yacía sobre la colcha, no se movía. No podía haber nada más sencillo que el tránsito del anciano de este mundo al siguiente.
Pero en modo alguno eran sencillas las emociones de quien estaba allí sentado observándolo. Sabía que era entonces o nunca. Ya había pasado la cincuentena, y no existían muchas probabilidades de que los amigos que iban a dejar el poder volvieran pronto a él. Ningún posible primer ministro británico, a excepción del que ocupaba el cargo en esos momentos y estaba a punto de dejarlo, consideraría la opción de hacer obispo al doctor Grantly. Así transcurrieron sus pensamientos durante largo tiempo, triste y en profundo silencio, hasta que miró a aquel rostro todavía vivo y, por fin, se atrevió a preguntarse si deseaba la muerte de su padre.
Fue un esfuerzo beneficioso, y la pregunta quedó respondida al instante. Aquel hombre orgulloso, activo y mundano cayó de rodillas junto a la cama y, cogiendo la mano del obispo entre las suyas, rezó febrilmente por el perdón de sus propios pecados.
Todavía tenía el rostro hundido entre las sábanas cuando la puerta de la habitación se abrió con sigilo y entró el señor Harding sin hacer ruido. Éste acudía a aquel lecho con casi tanta frecuencia como el archidiácono, y sus entradas y salidas de allí eran consideradas tan normales como las de su yerno. Se quedó de pie junto al archidiácono sin que éste se percatara de su presencia, y también se habría arrodillado para rezar de no haber temido que, al hacerlo, pudiera provocar algún alboroto que alterara al moribundo. En cuanto se dio cuenta de que estaba allí, el doctor Grantly se puso en pie. Mientras lo hacía, el señor Harding le cogió las manos, apretándolas con afecto. Había más intimidad entre ellos en aquel momento de la que jamás habían tenido, y más adelante las circunstancias los ayudarían a conservar aquel sentimiento en buena medida. Mientras seguían así, aferrados a las manos del otro, las lágrimas caían en abundancia por sus mejillas.
—Que Dios os bendiga —dijo el obispo con voz tenue tras despertarse en esos instantes—, que Dios os bendiga. Que la bendición de Dios esté con vosotros, mis queridos hijos.
Y, dicho eso, murió.
La muerte del anciano doctor Grantly, que durante muchos años había ocupado ese cargo con apacible autoridad, tuvo lugar exactamente a la vez que la gestión de lord *** al frente del Gobierno iba a dar paso a la de lord ***. La enfermedad del venerable anciano se prolongó durante largo tiempo y, al final, se convirtió en un asunto de gran relevancia para los interesados saber si el nuevo nombramiento sería hecho por un gobierno conservador o por uno liberal.
Todo el mundo tenía bastante claro que el primer ministro saliente había tomado una decisión al respecto y que, si la cuestión dependiera únicamente de él, la mitra descendería sobre la cabeza del archidiácono Grantly, el hijo del anciano obispo. El archidiácono llevaba mucho tiempo haciéndose cargo de los asuntos de la diócesis y, durante los meses previos al fallecimiento de su padre, todos los rumores habían apuntado a que, con seguridad, los honores de aquél revertirían en él.
El obispo Grantly murió como había vivido, pacífica y lentamente, sin dolor ni alteración. El aliento le fue abandonando de forma casi imperceptible y, durante el mes anterior a su desaparición, costaba saber con seguridad si estaba vivo o muerto.
Fue una época difícil para el archidiácono, en quien, los que tenían entonces la potestad para otorgar tronos episcopales, habían previsto que recayera la sede de su padre. Con esto no pretendo decir que el primer ministro le hubiera prometido el obispado al doctor Grantly de palabra. Era un hombre demasiado prudente para hacer eso. Hay un dicho que habla de sabios que callan, y quienes sepan algo de cargos gubernamentales, ya sean altos o bajos, conocen de sobra que se puede hacer una promesa sin emplear palabras a tal efecto, y que un candidato se puede llegar a hacer las mayores ilusiones aunque el gran hombre de cuya respiración depende no haya hecho más que susurrar que «el señor Fulano de Tal es sin duda un hombre muy prometedor».
Se había emitido dicho susurro, y quienes lo habían oído sabían que significaba que las cuitas de la diócesis de Barchester no debían apartarse de las manos del archidiácono. El entonces aún primer ministro visitó Oxford, donde pasó una noche en casa del director de Lazarus. Pues bien, daba la casualidad de que el director de Lazarus (que es, por cierto, en muchos aspectos el colegio más acogedor y lujoso de Oxford) era el amigo más íntimo y consejero más apreciado del archidiácono. Por supuesto el doctor Grantly también estuvo presente durante la visita del primer ministro, resultando el encuentro muy agradable. A la mañana siguiente, el doctor Gwynne, el director, le dijo al archidiácono que, en su opinión, estaba todo resuelto.
Para entonces el obispo ya estaba en las últimas, pero el Gobierno también se estaba tambaleando. El doctor Grantly volvió de Oxford feliz y eufórico, dispuesto a ocupar su puesto en el palacio episcopal y continuar haciendo por su padre los últimos deberes de un hijo, los cuales, para ser justos, realizó con más ternura y cuidado de lo que cabría esperar de sus, por lo general, modos un tanto mundanos.
Un mes antes los médicos habían dicho que cuatro semanas era el período de tiempo máximo que el cuerpo del moribundo podría mantener la respiración. Al final de ese mes los médicos se asombraron y le concedieron quince días más. El anciano sólo se alimentaba de vino pero, al término de la quincena, seguía vivo, mientras que los rumores sobre la caída del Gobierno eran cada vez más frecuentes. Sir Lamda Mewnew y sir Omicron Pie, los dos médicos más reputados de Londres, volvieron por quinta vez y afirmaron, moviendo sus sabias cabezas en sentido negativo, que era imposible que viviera una semana más y, cuando se sentaron a almorzar en el comedor episcopal, le susurraron al archidiácono la información que poseían, según la cual el Gobierno iba a caer antes de cinco días. El hijo volvió a la habitación del padre y, tras administrarle con sus propias manos la exigua cantidad de madeira que le servía de sustento, se sentó junto a la cama para calcular sus posibilidades.
El Gobierno iba a caer antes de cinco días, y su padre iba a morir antes de… No, no podía plantearlo de ese modo. El Gobierno iba a caer, y probablemente la diócesis quedaría vacante al mismo tiempo. Había muchas dudas sobre quiénes iban a asumir el poder, y pasaría una semana antes de que se formara un nuevo gabinete. ¿No se encargaría el Gobierno saliente de llenar las vacantes durante esa semana? El doctor Grantly tenía la ligera idea de que así sería pero tampoco estaba seguro, por lo que se asombró de su ignorancia ante tamaña cuestión.
Intentó no pensar en el tema, pero le fue imposible. La lucha estaba muy cerca, y había mucho en juego. Miró al rostro impasible y plácido del moribundo. No había en él rastro alguno de muerte o enfermedad; era más fino que antaño, algo más grisáceo, y sus profundas arrugas estaban aún más marcadas pero, a la vista de los hechos, cabía la posibilidad de que la vida se aferrara a él todavía durante muchas semanas. Sir Lamda Mewnew y sir Omicron Pie ya se habían equivocado tres veces, y se podían volver a equivocar tres más. El anciano obispo permanecía dormido veinte horas al día pero, durante sus breves períodos de vigilia, reconocía tanto a su hijo como a su querido y buen amigo el señor Harding, suegro del archidiácono, y les agradecía de corazón todos sus cuidados y cariño. En esos momentos dormía como un niño, descansando plácidamente boca arriba; tenía los labios entreabiertos y su escaso pelo gris salía desgreñado por debajo del gorro de dormir; respiraba sin hacer ningún ruido, y su enjuta y pálida mano, que yacía sobre la colcha, no se movía. No podía haber nada más sencillo que el tránsito del anciano de este mundo al siguiente.
Pero en modo alguno eran sencillas las emociones de quien estaba allí sentado observándolo. Sabía que era entonces o nunca. Ya había pasado la cincuentena, y no existían muchas probabilidades de que los amigos que iban a dejar el poder volvieran pronto a él. Ningún posible primer ministro británico, a excepción del que ocupaba el cargo en esos momentos y estaba a punto de dejarlo, consideraría la opción de hacer obispo al doctor Grantly. Así transcurrieron sus pensamientos durante largo tiempo, triste y en profundo silencio, hasta que miró a aquel rostro todavía vivo y, por fin, se atrevió a preguntarse si deseaba la muerte de su padre.
Fue un esfuerzo beneficioso, y la pregunta quedó respondida al instante. Aquel hombre orgulloso, activo y mundano cayó de rodillas junto a la cama y, cogiendo la mano del obispo entre las suyas, rezó febrilmente por el perdón de sus propios pecados.
Todavía tenía el rostro hundido entre las sábanas cuando la puerta de la habitación se abrió con sigilo y entró el señor Harding sin hacer ruido. Éste acudía a aquel lecho con casi tanta frecuencia como el archidiácono, y sus entradas y salidas de allí eran consideradas tan normales como las de su yerno. Se quedó de pie junto al archidiácono sin que éste se percatara de su presencia, y también se habría arrodillado para rezar de no haber temido que, al hacerlo, pudiera provocar algún alboroto que alterara al moribundo. En cuanto se dio cuenta de que estaba allí, el doctor Grantly se puso en pie. Mientras lo hacía, el señor Harding le cogió las manos, apretándolas con afecto. Había más intimidad entre ellos en aquel momento de la que jamás habían tenido, y más adelante las circunstancias los ayudarían a conservar aquel sentimiento en buena medida. Mientras seguían así, aferrados a las manos del otro, las lágrimas caían en abundancia por sus mejillas.
—Que Dios os bendiga —dijo el obispo con voz tenue tras despertarse en esos instantes—, que Dios os bendiga. Que la bendición de Dios esté con vosotros, mis queridos hijos.
Y, dicho eso, murió.
Anthony Trollope
Las torres de Barchester
Crónicas de Barsetshire - 2
Las torres de Barchester pertenece a la serie de las seis novelas de Barset, que Trollope sitúa en el condado imaginario de Barsetshire. Ambientada en el mundo rural clerical de la Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX, que recibe frecuentes y amenazantes visitas del mundo exterior, encarnado en la gran metrópoli de Londres, esa mezcla de dos mundos más o menos opuestos y enfrentados da pie a un amplio abanico de personajes que interactúan entre sí dando lugar a una serie de conflictos en forma de relaciones amorosas, disputas políticas y sociales, problemas económicos y algunos dilemas morales, todo ello tamizado por el humor más o menos satírico con que el autor presenta las distintas situaciones.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
Tañe el abad a maitines, mucha prisa que se dan. Mío Cid y su mujer para la iglesia se van. Echóse doña Jimena en las gradas del altar y a ...
-
LEYENDA DE LAS DOS ESTATUAS DISCRETAS Vivió un tiempo en unas dependencias de la Alhambra un hombrecillo llamado Lope Sánchez, jardinero fe...