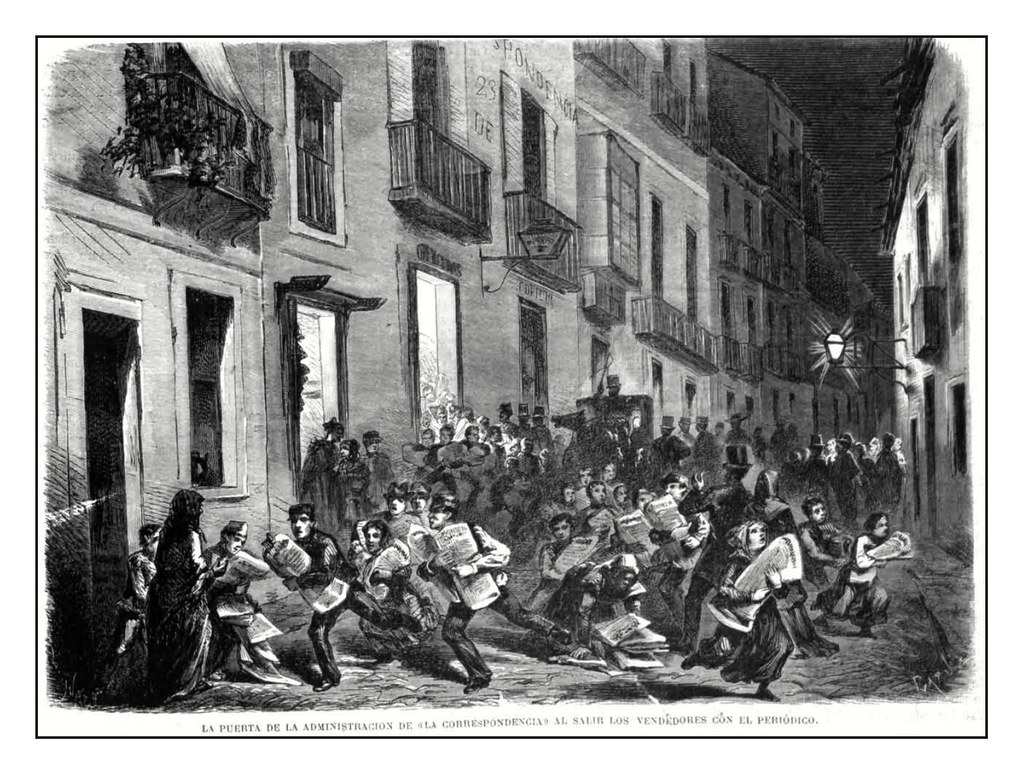El rocío iba desapareciendo poco a poco; ya
sólo se veían algunas notas esparcidas aquí y allá; los vapores de la mañana se
desvanecían y únicamente se levantaba algún que otro jirón de niebla tenue en
las orillas del río.
Ligeras nubecillas se agrupaban como nevados
copos, y la calma reinaba en el espacio.
Más allá de la margen opuesta se divisaba un
campo de trigo, verde y todavía fresco.
Las emanaciones de las flores y de la jugosa
hierba embalsamaban la atmósfera.
A lo lejos se oía cantar al cuco, y Néstor,
tendido de espaldas bajo el árbol, contó los años que le quedaban de vida.
Las alondras revoloteaban por los aires por
encima del prado.
Una liebre, sorprendida por la yeguada, huyó
a todo escape, se agazapó luego detrás de una mata y enderezó las orejas.
Vaska se durmió con la cabeza entre las
hierbas.
Las yeguas, aprovechándose de su libertad,
se desparramaron en todas direcciones. Las más viejas eligieron un sitio
tranquilo dónde pacer sin que nada las molestase; pero ya no pacían: se
limitaban a despuntar los tallos de la mejor hierba y a comérselos con marcada
satisfacción.
Toda la yeguada fue dirigiéndose
insensiblemente hacia el mismo lado.
Y volvió a encontrarse otra vez la vieja
Juldiba al frente de sus compañeras, sirviéndoles de guía.
La joven Muchka, que había parido por
primera vez, no cesaba de relinchar, jugando con su retoño.
La joven Atlasnaia, de piel fina como el
satén, jugueteaba con la hierba bajando la cabeza de manera que el tupé le
cubriese los ojos y la cara.
Arrancaba tallos de hierba, echándolos hacia
arriba y golpeando el suelo con el casco.
Un potrillo de los mayores había inventado
un juego nuevo para él, que consistía en correr alrededor de su madre, con la
cola levantada en forma de penacho, y hacia ya su vigésimasexta vuelta sin
descansar. Su madre pacía tranquilamente siguiéndole con el rabillo del ojo.
Otro de los potros más pequeños, negro y de
cabeza voluminosa, con el tupé erizado entre ambas orejas y con la cola
inclinada hacia el sitio donde estaba su madre, seguía con mirada entontecida
las carreras de su camarada, como si tratara de explicarse a qué conducían
aquellos alardes de resistencia. Otros potrillos parecían espantados.
Algunos, sordos al llamamiento de sus
madres, corrían en dirección opuesta a ellas, relinchando con toda la fuerza de
sus jóvenes pulmones.
Otros se divertían revolcándose en la
hierba.
Los más fuertes imitaban a los caballos y pacían.
Dos yeguas preñadas se alejaron moviendo con
trabajo sus patas y paciendo silenciosamente. Su estado inspiraba respeto a la
yeguada; nadie se hubiera atrevido a molestarles.
Si alguna de las yeguas jóvenes, más
atrevida que las demás, se les acercaba, era suficiente un movimiento de cola o
de oreja para llamarlas al orden y mostrarles la inconveniencia de su conducta.
Los potrillos de un año, juzgándose ya
demasiado grandes para mantenerse al nivel de los más pequeños, pacían con aire
serio, encorvando sus graciosos cuellos y meneando sus nacientes colas a
imitación de los mayores, y se revolcaban o se rascaban el lomo como éstos, uno
contra otro.
El grupo más alegre era el de las yeguas de
dos a tres años.
Éstas se paseaban todas juntas como las señoritas,
y se mantenían apartadas de las demás.
Se agrupaban apoyando sus cabezas en el
cuello de las otras, resoplando y saltando: de pronto empezaban a dar brincos
con la cola levantada y rompían al galope unas en torno a las otras.
La más hermosa y la más traviesa del grupo
era una alazana.
Todas las demás imitaban sus juegos y la
seguían a todas partes.
Era la que daba el tono a la reunión.
Estaba aquel día extraordinariamente alegre
y dispuesta a divertirse.
Fue la que por la mañana enturbió el agua
que bebía pacíficamente el caballo pío. Luego, aparentando asustarse, partió
como un rayo, seguida de todo el grupo, y no fue poco el trabajo que le costó a
Vaska hacerlas volver a aquella parte del prado.
Después de pastar, una vez satisfecha, se
revolcó en la hierba, y, cansada de aquel juego, se dedicó tenazmente a
molestar y a provocar a las yeguas viejas, corriendo por delante de ellas.
Asustó a un potrillo que estaba mamando con
gran seriedad y se divirtió persiguiéndole y haciendo como si quisiera morderle.
La madre, asustada, dejó de pacer. El pequeño empezó a relinchar
quejumbrosamente; pero la traviesa alazana no le hizo daño, y contenta por
haber distraído a sus compañeras que la miraban con interés, se alejó como si
no hubiese hecho nada.
Después se le ocurrió trastornarle el juicio
a un caballo gris que se veía a lo lejos, montado por un aldeano.
Se detuvo. Dirigió en torno suyo una mirada
arrogante, volvió de lado su linda cabeza, se sacudió y lanzó un relincho dulce
y apasionado.
Aquel relincho tenía la expresión de la
ternura y de la tristeza unidas.
En él se adivinaban promesas de amor y
deseos no satisfechos.
«El cuco llama a su amada en la selva; las
flores se envían el polen en alas de la brisa; las codornices se requiebran de
amores al pie de los erguidos juncos, y yo, que soy joven y hermosa, no he
conocido aún el amor».
Esto es lo que quería decir aquel relincho
que conmovió los aires y llegó hasta el caballo gris.
Éste enderezó las orejas y se detuvo.
El jinete le dio un latigazo, pero el
caballo, sugestionado y conmovido por el eco de aquella voz dulce y apasionada,
no se movió y respondió al relincho de la yegua.
El jinete se enojó, y fue tan terrible el
golpe que dio con ambos talones en los ijares del corcel, que éste se vio
forzado a interrumpir su canción y a proseguir su camino.
Pero a la joven yegua le enterneció la
canción, y estuvo escuchando durante mucho tiempo el eco de la respuesta
interrumpida, los pasos del caballo y las imprecaciones del jinete.
Si sólo la voz de la joven alazana hizo que
el caballo gris olvidara sus deberes, ¿qué hubiera sucedido si éste hubiese
visto lo hermosa que era ella, el fuego que centelleaba en sus ojos, la
dilatación de sus narices y el estremecimiento de su cuerpo?
Lev Tolstói
Cuentos populares (Historia de un caballo)