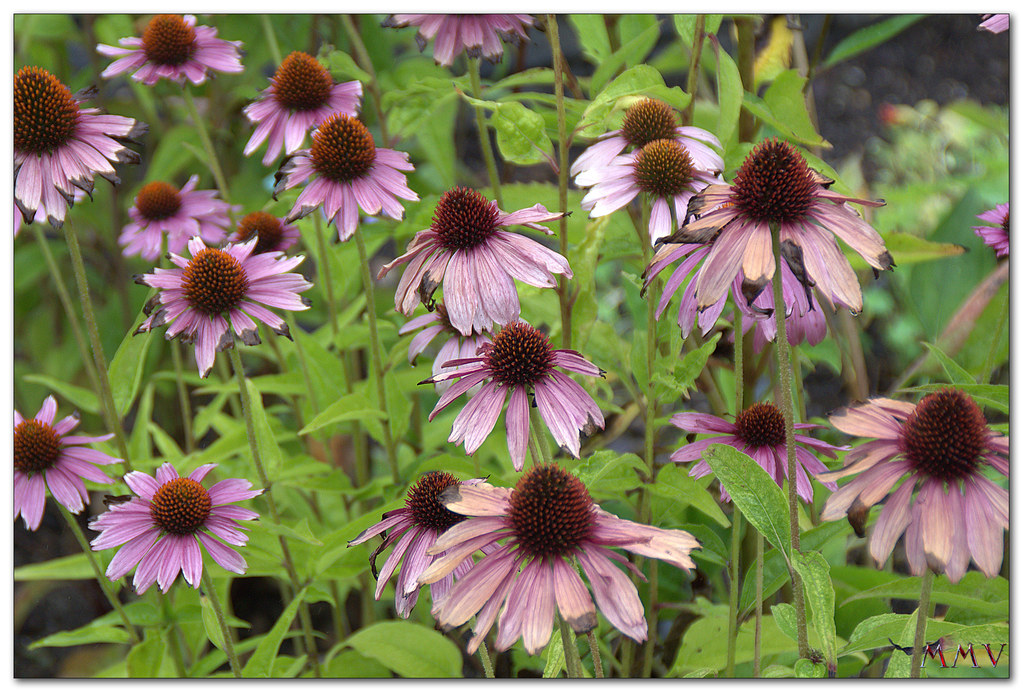04 mayo 2022
03 mayo 2022
Sobre el comienzo de unos libros... Hoy: de Mika Waltari, Sinuhé, el egipcio
Yo, Sinuhé, hijo de Senmut y de su esposa Kipa, he escrito este libro. No para cantar las alabanzas de los dioses del país de Kemi, porque estoy cansado de los dioses. No para alabar a los faraones, porque estoy cansado de sus actos. Escribo para mí solo. No para halagar a los dioses, no para halagar a los reyes, ni por miedo del porvenir ni por esperanza. Porque durante mi vida he sufrido tantas pruebas y pérdidas que el vano temor no puede atormentarme y cansado estoy de la esperanza en la inmortalidad como lo estoy de los dioses y de los reyes. Es, pues, para mí solo para quien escribo, y sobre este punto creo diferenciarme de todos los escritores pasados o futuros.
Porque todo lo que se ha escrito hasta ahora lo fue para los dioses o para los hombres. Y sitúo entonces a los faraones también entre los hombres, porque son nuestros semejantes en el odio y en el temor, en la pasión y en las decepciones. No se distinguen en nada de nosotros, aun cuando se sitúen mil veces entre los dioses. Son hombres semejantes a los demás. Tienen el poder de satisfacer su odio y de escapar a su temor, pero este poder no les salva la pasión ni las decepciones, y cuanto ha sido escrito lo ha sido por orden de los reyes, para halagar a los dioses o para inducir fraudulentamente a los hombres a creer en lo que ha ocurrido. O bien para pensar que todo ha ocurrido de manera diferente de la verdad. En este sentido afirmo que desde el pasado más remoto hasta nuestros días todo lo que ha sido escrito se escribió para los dioses y para los hombres.
Todo vuelve a empezar y nada hay nuevo bajo el sol; el hombre no cambia aun cuando cambien sus hábitos y las palabras de su lengua. Los hombres revolotean alrededor de la mentira como las moscas alrededor de un panal de miel, y las palabras del narrador embalsaman como el incienso, pese a que esté en cuclillas sobre el estiércol en la esquina de la calle; pero los hombres rehuyen la verdad.
Yo, Sinuhé, hijo de Senmut, en mis días de vejez y de decepción estoy hastiado de la mentira. Por esto escribo para mí solo, lo que he visto con mis propios ojos o comprobado como verdad. En esto me diferencio de cuantos han vivido antes que yo o vivirán después de mí. Porque el hombre que escribe y, más aún, el que hace grabar su nombre y sus actos sobre la piedra, vive con la esperanza de que sus palabras serán leídas y que la posteridad glorificará sus actos y su cordura. Pero nada hay que elogiar en mis palabras; mis actos son indignos de elogio, mi ciencia es amarga para el corazón y no complace a nadie. Los niños no escribirán mis frases sobre la tablilla de arcilla para ejercitarse en la escritura. Los hombres no repetirán mis palabras para enriquecerse con mi saber. Porque he renunciado a toda esperanza de ser jamás leído o comprendido.
En su maldad, el hombre es más cruel y más endurecido que el cocodrilo del río. Su corazón es más duro que la piedra. Su vanidad, más ligera que el polvo de los caminos. Sumérgelo en el río; una vez secas sus vestiduras será el mismo de antes. Sumérgelo en el dolor y la decepción; cuando salga será el mismo de antes. He visto muchos cataclismos en mi vida, pero todo está como antes y el hombre no ha cambiado. Hay también gentes que dicen que lo que ocurre nunca es semejante a lo que ocurrió; pero esto no son más que vanas palabras.
Yo, Sinuhé, he visto a un hijo asesinar a su padre en la esquina de la calle. He visto a los pobres levantarse contra los ricos, los dioses contra los dioses. He visto a un hombre que había bebido vino en copas de oro inclinarse sobre el río para beber agua con la mano. Los que habían pesado el oro mendigaban por las callejuelas, y sus mujeres, para procurar pan a sus hijos, se vendían por un brazalete de cobre a negros pintarrajeados.
No ha ocurrido, pues, nada nuevo ante mis ojos, pero todo lo que ha sucedido acaecerá también en el porvenir. Lo mismo que el hombre no ha cambiado hasta ahora, tampoco cambiará en el porvenir. Los que me sigan serán semejantes a los que me han precedido. ¿Cómo podrían, pues, comprender mi ciencia? ¿Por qué desearía yo que leyesen mis palabras?
Pero yo, Sinuhé, escribo para mí, porque el saber me roe el corazón como un ácido y he perdido todo el júbilo de vivir. Empiezo a escribir durante el tercer año de mi destierro en las playas de los mares orientales, donde los navíos se hacen a la mar hacia las tierras de Punt, cerca del desierto, cerca de las montañas donde antaño los reyes extraían la piedra para sus estatuas. Escribo porque el vino me es amargo al paladar. Escribo porque he perdido el deseo de divertirme con las mujeres, y ni el jardín ni el estanque de los peces causan regocijo a mis ojos. Durante las frías noches de invierno, una muchacha negra calienta mi lecho, pero no hallo con ella ningún placer. He echado a los cantores, y el ruido de los instrumentos de cuerda y de las flautas destroza mis oídos. Por esto escribo yo, Sinuhé, que no sé qué hacer de las riquezas ni de las copas de oro, de la mirra, del ébano y del marfil.
Porque poseo todos estos bienes y de nada he sido despojado. Mis esclavos siguen temiendo mi bastón, y los guardianes bajan la cabeza y ponen sus manos sobre las rodillas cuando yo paso. Pero mis pasos han sido limitados y jamás un navío abordará en la resaca. Por esto yo, Sinuhé, no volveré a respirar jamás el perfume de la tierra negra durante las noches de primavera, y por esto escribo.
Mika Waltari
Sinuhé, el egipcio
En el ocaso de su vida, el protagonista de este relato confiesa: «porque yo, Sinuhé, soy un hombre y, como tal, he vivido en todos los que han existido antes que yo y viviré en todos los que existan después de mí. Viviré en las risas y en las lágrimas de los hombres, en sus pesares y temores, en su bondad y en su maldad, en su debilidad y en su fuerza». Sinuhé el egipcio nos introduce en el fascinante y lejano mundo del Egipto de los faraones, los reinos sirios, la Babilonia decadente, la Creta anterior a la Hélade…, es decir, en todo el mundo conocido catorce siglos antes de Jesucristo. Sobre este mapa, Sinuhé dibuja la línea errante de sus viajes; y aunque la vida no sea generosa con él, en su corazón vive inextinguible la confianza en la bondad de los hombres. Esta novela es una de las más célebres de nuestro siglo y, en su momento, constituyó un notable éxito cinematográfico.
02 mayo 2022
Sobre el comienzo de unos libros... Hoy: de Fernando del Paso, Noticias del Imperio
CASTILLO DE BOUCHOUT
1927
«La imaginación, la loca de la casa»,
frase atribuida a Malebranche.
Yo soy María Carlota de Bélgica, Emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la Reina de Inglaterra, Gran Maestre de la Cruz de San Carlos y Virreina de las provincias del Lombardovéneto acogidas por la piedad y la clemencia austríacas bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo Príncipe de Sajonia-Coburgo y Rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los Gobernantes y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del Palacio de Laeken. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleáns, la reina santa de los ojos azules y la nariz borbona que murió de consunción y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era Rey de Francia me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los Jardines de las Tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del Príncipe Joinville y prima del Conde de París, hermana del Duque de Brabante que fue Rey de Bélgica y conquistador del Congo y hermana del Conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar, cuando tenía diez años, a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, Archiduque de Austria, Príncipe de Hungría y de Bohemia, Conde de Habsburgo, Príncipe de Lorena, Emperador de México y Rey del Mundo, que nació en el Palacio Imperial de Schönbrunn y fue el primer descendiente de los Reyes Católicos Fernando e Isabel que cruzó el mar océano y pisó las tierras de América, y que mandó construir para mí a la orilla del Adriático un palacio blanco que miraba al mar y otro día me llevó a México a vivir a un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, Regente de Anáhuac, Reina de Nicaragua, Baronesa del Mato Grosso, Princesa de Chichén Itzá. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, Emperatriz de México y de América: tengo ochenta y seis años de edad y sesenta de beber, loca de sed, en las fuentes de Roma.
Hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del Imperio. Vino, cargado de recuerdos y de sueños, en una carabela cuyas velas hinchó una sola bocanada de viento luminoso preñado de papagayos. Me trajo un puñado de arena de la Isla de Sacrificios, unos guantes de piel de venado y un enorme barril de maderas preciosas rebosantes de chocolate ardiente y espumoso, donde me voy a bañar todos los días de mi vida hasta que mi piel de princesa borbona, hasta que mi piel de loca octogenaria, hasta que mi piel blanca de encaje de Alenzón y de Bruselas, mi piel nevada como las magnolias de los Jardines de Miramar, hasta que mi piel, Maximiliano, mi piel quebrada por los siglos y las tempestades y los desmoronamientos de las dinastías, mi piel blanca de ángel de Memling y de novia del Béguinage se caiga a pedazos y una nueva piel oscura y perfumada, oscura como el cacao de Soconusco y perfumada como la vainilla de Papantla me cubra entera, Maximiliano, desde mi frente oscura hasta la punta de mis pies descalzos y perfumados de india mexicana, de virgen morena, de Emperatriz de América.
El mensajero me trajo también, querido Max, un relicario con algunas hebras de la barba rubia que llovía sobre tu pecho condecorado con el Águila Azteca y que aleteaba como una inmensa mariposa de alas doradas, cuando a caballo y al galope y con tu traje de charro y tu sombrero incrustado con arabescos de plata esterlina recorrías los llanos de Apam entre nubes de gloria y de polvo. Me han dicho que esos bárbaros, Maximiliano, cuando tu cuerpo estaba caliente todavía, cuando apenas acababan de hacer tu máscara mortuoria con yeso de París, esos salvajes te arrancaron la barba y el pelo para vender los mechones por unas cuantas piastras. Quién iba a imaginar, Maximiliano, que te iba a suceder lo mismo que a tu padre, si es que de verdad lo fue el infeliz del Duque de Reichstadt a quien nada ni nadie pudo salvar de la muerte temprana, ni los baños muriáticos ni la leche de burra ni el amor de tu madre la Archiduquesa Sofía, y que apenas unos minutos después de haber muerto en el mismo Palacio de Schönbrunn donde acababas de nacer, le habían trasquilado todos sus bucles rubios para guardarlos en relicarios: pero de lo que sí se salvó él, y tú no, Maximiliano, fue de que le cortaran en pedazos el corazón para vender las piltrafas por unos cuantos reales. Me lo dijo el mensajero. Al mensajero se lo contó Tüdös el fiel cocinero húngaro que te acompañó hasta el patíbulo y sofocó el fuego que prendió en tu chaleco el tiro de gracia, y me entregó, el mensajero, y de parte del Príncipe y la Princesa Salm Salm un estuche de cedro donde había una caja de zinc donde había una caja de palo de rosa donde había, Maximiliano, un pedazo de tu corazón y la bala que acabó con tu vida y con tu Imperio en el Cerro de las Campanas. Tengo aquí esta caja agarrada con las dos manos todo el día para que nadie, nunca, me la arrebate. Mis damas de compañía me dan de comer en la boca, porque yo no la suelto. La Condesa d’Hulst me da de beber leche en los labios, como si fuera yo todavía el pequeño ángel de mi padre Leopoldo, la pequeña bonapartista de los cabellos castaños, porque yo no te olvido.
Y es por eso, nada más que por eso, te lo juro, Maximiliano, que dicen que estoy loca.
Fernando del Paso
Noticias del Imperio
Basada en la trágica historia del efímero Imperio Mexicano instaurado en la segunda mitad del siglo XIX, esta grandiosa novela otorga el protagonismo a la voz de la emperatriz Carlota, viuda de Maximiliano. Ya octogenaria, Carlota escribe sus memorias y desgrana sus recuerdos en torno a la figura de su esposo, y de ellos van surgiendo una serie de personajes que perfilan nítidamente una época irrepetible. Un país —México—, dos continentes y una historia universal se funden en esta obra tan ambiciosa como lograda.
01 mayo 2022
Sobre el comienzo de unos libros... Hoy: Juan Goytisolo, Campos de Níjar
Recuerdo muy bien
la profunda impresión de violencia y pobreza que me produjo Almería, viniendo
por la nacional 340, la primera vez que la visité, hace ya algunos años. Había
dejado atrás Puerto Lumbreras —con los tenderetes del mercado en medio de la
rambla— y el valle del Almanzora, Huércal Overa, Vera, Cuevas, Los Gallardos.
Desde un recodo de la cuneta había contemplado las increíbles casas de Sorbas
suspendidas sobre el abismo. Después, cociéndose al sol, las sierras ásperas,
cinceladas a golpe de martillo, de la zona de Tabernas, corroídas por la
erosión y como lunares. La carretera serpentea entre horcajos y barrancos,
bordeando el cauce de un río seco. En vano había buscado la sombra de un
arbusto, la huella de un miserable agave. En aquel universo exclusivamente
mineral la calina inventaba espirales de celofán finísimo. Guardo clara memoria
de mi primer descenso hacia Rioja y Benahadux: del verdor de los naranjos, la
cresta empenachada de las palmeras, el agua aprovechada hasta la avaricia. Me
había parecido entonces que allí la tierra se humanizaba un poco y, hasta mucho
después, no advertí que me engañaba. Anunciada por un rosario de cuevas
horadadas en el flanco de la montaña —«capital del esparto, mocos y legañas»,
como dicen irónicamente los habitantes de las provincias vecinas—, Almería se
extiende al pie de una asolada paramera cuyos pliegues imitan, desde lejos, el
oleaje de un mar petrificado y albarizo.
Cuando fui la
última vez, la ciudad me era ya familiar y apenas paré en ella el tiempo
preciso para informarme del horario de los autocares. Conocía el panorama de la
Alcazaba sobre el barrio de La Chanca: sus moradores encalan púdicamente la
entrada de las cuevas y, vistos desde arriba, los techos de las chabolas se
alinean como fichas de dominó, azules, ocres, rosas, amarillos y blancos.
También había trepado al cerro de San Cristóbal para atalayar el puerto desde
las gradas del Vía Crucis: una patulea de arrapiezos juega y se ensucia entre
los pasos y el aliento de la ciudad sube hasta uno como el jadeo de un animal
cansado. Almería carece de vida nocturna y, en mis estancias anteriores,
haciendo de tripas corazón, había recorrido temprano sus calles. Me apresuraré
a decir que no lo lamento en absoluto. El espectáculo merece el sacrificio: el
mercado de Puerta Purchena, con sus gitanos y charlatanes, obsequiosos y
vocingleros; los somnolientos coches de punto a la espera de cliente; los
emigrados marroquíes meditando a la sombra de los ficus, valen cumplidamente el
viaje. Almería es ciudad única, medio insular, medio africana. A través de sus
hombres y mujeres que fueron a buscar trabajo y pan a Cataluña —y a realizar
los trabajos más duros, dicho sea de paso—, la quería sin conocerla aún. La patria
chica puede ser elegida: desde que la conozco, salvando centenares de
kilómetros, le rindo visita todos los años.
En los mismos
suburbios de la ciudad, camino de Murcia, torciendo a la derecha de la nacional
340, una carretera comarcal une Almería con las zonas montañosas y desérticas
de Níjar y Sierra de Gata. Otras veces, durante mis breves incursiones por el
corazón de la provincia, había prometido recorrer con alguna calma este
olvidado rincón de nuestro suelo, rincón que sonaba familiarmente en mis oídos
gracias a la aburrida lista de cabos importantes aprendida en el colegio bajo
el imperio de la regla y el temor de los castigos: «Sacratif, en Granada. Gata,
en Almería. Palos, en Murcia. La Nao, San Antonio y San Martín, en Alicante…».
Cuando llegué a la central de autobuses, el coche acababa de irse. Como
faltaban dos horas para el próximo, dejé el equipaje en consigna y salí a
cantonear. Las calles bullían de regatones, feriantes, vendedores de helados
que solfeaban a gritos la mercancía. Otros, más modestos, aguardaban al cliente
en la acera, con sus cestos de cañaduz e higos chumbos. Lucía el sol y las
mujeres escobaban delante de las casas. El cielo empañado, sin nubes, anunciaba
un día caluroso.
Después del
invierno gris del Norte, me sentía bien en medio de aquel bullicio. Recuerdo
que, al cruzar el puente, pasaron dos simones con muchachas ataviadas de típica
señorita española. Conscientes de la curiosidad que promovían, se esforzaban en
encamar dignamente las virtudes características de la raza: garbo, empaque,
gracia, donosura. Un hombre las piropeó con voz ronca. Luego desfilaron otros
coches de punto con caballeros en levita, militares, un niño con tirabuzones,
un cura. Alguien dijo que celebraban un bautizo.
Los curiosos
prosiguieron su camino y entré en un bar tras dos hombres que se habían asomado
a mirar. No se me despintan de la memoria, negros, cenceños, con sus chalecos
oscuros, sombreros de ala vuelta hacia arriba y camisas abotonadas hasta el
cuello. Parecían dos pajarracos montaraces y hablaban mascujando las palabras.
—¡Qué mujeres!
—España es el mejó
país del mundo.
—No tendrá el
adelanto de otras naciones, pero pa vivir…
—Caray, que no lo
cambiaba yo por ninguno.
Al reparar en el
brillo anormal de sus ojos comprendí que andaban bebidos. El dueño me trajo un
café y se acercaron a pegar la hebra. Querían saber quién era, de dónde venía,
qué hacía por allí. Aunque les contestaba con monosílabos, me invitaron a
chatear.
—No puedo —dije. Y
miré el reloj.
—¿No?
—Mi autobús sale
dentro de unos minutos.
El tiempo había
pasado sin darme cuenta y continué hacia la carretera de Murcia por el camino
de la estación.
Juan Goytisolo
Campos de Níjar
El paisaje de los campos de Níjar se aparece a Goytisolo como una
imagen inaudita, de una desnudez violenta, totalmente diferente a todo lo visto
por él en Europa. Frente a la opinión más común, incluso entre la gente que lo
habita, el novelista es capaz de apreciar la belleza de la tierra que lo rodea,
si bien había llegado a ella ya seducido por las descripciones que había
escuchado de los inmigrantes y, sobre todo, de los soldados almerienses que
había conocido durante su servicio militar.
Y ocupando ese paisaje,
los niños desnudos o vestidos miserablemente, los adultos, envejecidos
prematuramente, condenados a una vida paupérrima o a la emigración, las
evidencias del abandono de un pueblo a su suerte y del peor de los expolios: el
expolio humano. Juan Goytisolo documenta todo ello a lo largo del libro desde
la perspectiva de un reportero, prestando también un especial interés al
lenguaje utilizado por las gentes del país. Sólo al final de la obra la voz del
narrador abandona todo esfuerzo por mantener la objetividad para mostrar su
disconformidad con las injusticias de las que ha sido testigo.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
Tañe el abad a maitines, mucha prisa que se dan. Mío Cid y su mujer para la iglesia se van. Echóse doña Jimena en las gradas del altar y a ...
-
LEYENDA DE LAS DOS ESTATUAS DISCRETAS Vivió un tiempo en unas dependencias de la Alhambra un hombrecillo llamado Lope Sánchez, jardinero fe...