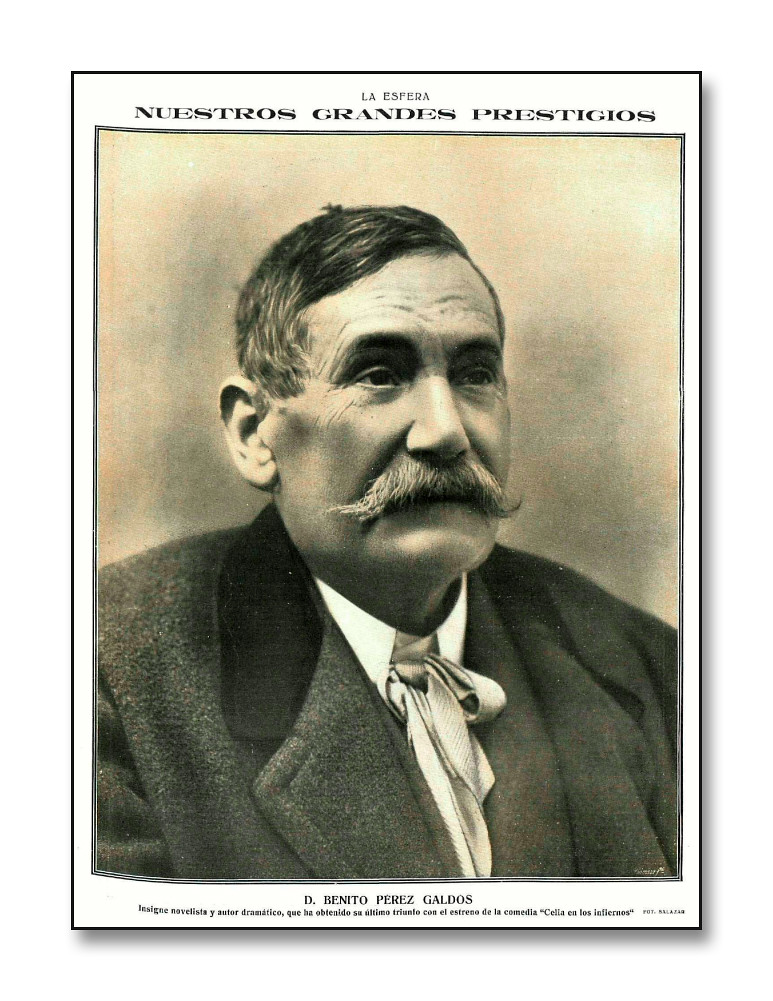
11 mayo 2022
10 mayo 2022
Comienzo de libro... Hoy: de Pío Baroja; La busca (La lucha por la vida)
Acababan de dar las doce, de una manera pausada, acompasada y respetable, en el reloj del pasillo. Era costumbre de aquel viejo reloj, alto y de caja estrecha, adelantar y retrasar a su gusto y antojo la uniforme y monótona serie de las horas que va rodeando nuestra vida, hasta envolverla y dejarla, como a un niño en la cuna, en el oscuro seno del tiempo.
Poco después de esta indicación amigable del viejo reloj, hecha con la voz grave y reposada, propia de un anciano, sonaron las once, de modo agudo y grotesco, con impertinencia juvenil, en un relojillo petulante de la vecindad, y minutos más tarde, para mayor confusión y desbarajuste cronométrico, el reloj de una iglesia próxima dio larga y sonora campanada, que vibró durante algunos segundos en el aire silencioso.
¿Cuál de los tres relojes estaba en lo fijo? ¿Cuál de aquellas tres máquinas para medir el tiempo tenía más exactitud en sus indicaciones? El autor no puede decirlo, y lo siente. Lo siente, porque el tiempo es, según algunos graves filósofos, el cañamazo en donde bordamos las tonterías de nuestra vida; y es verdaderamente poco científico el no poder precisar con seguridad en qué momento empieza el cañamazo de este libro. Pero el autor lo desconoce: sólo sabe que en aquel minuto, en aquel segundo, hacía ya largo rato que los caballos de la noche galopaban por el cielo. Era, pues, la hora del misterio; la hora de la gente maleante; la hora en que el poeta piensa en la inmortalidad, rimando hijos con prolijos y amor con dolor; la hora en que la buscona sale de su cubil y el jugador entra en él; la hora de las aventuras que se buscan y nunca se encuentran; la hora, en fin, de los sueños de la casta doncella y de los reumatismos del venerable anciano. Y mientras se deslizaba esta hora romántica, cesaban en la calle los gritos, las canciones, las riñas; en los balcones se apagaban las luces, y los tenderos y las porteras retiraban sus sillas del arroyo para entregarse en brazos del sueño.
En la morada casta y pura de doña Casiana, la pupilera, reinaba hacía algún tiempo apacible silencio: sólo entraba por el balcón, abierto de par en par, el rumor lejano de los coches y el canto de un grillo de la vecindad, que rascaba en la chirriante cuerda de su instrumento con persistencia desagradable.
En aquella hora, fuera la que fuese, marcada por los doce lentos y gangosos ronquidos del reloj del pasillo, no se encontraban en la casa más que un señor viejo, madrugador impenitente; la dueña, doña Casiana, patrona también impenitente, para desgracia de sus huéspedes, y la criada Petra.
09 mayo 2022
Comienzo de libro. Hoy: de Giovanni Boccaccio; El Decamerón
HUMANA cosa es tener compasión de los afligidos, y aunque a todos conviene sentirla, más propio es que la sientan aquellos que ya han tenido menester de consuelo y lo han encontrado en otros: entre los cuales, si hubo alguien de él necesitado o le fue querido o ya de él recibió el contento, me cuento yo. Porque desde mi primera juventud hasta este tiempo habiendo estado sobremanera inflamado por altísimo y noble amor (tal vez, por yo narrarlo, bastante más de lo que parecería conveniente a mi baja condición aunque por los discretos a cuya noticia llegó fuese alabado y reputado en mucho[SC3]), no menos me fue grandísima fatiga sufrirlo: ciertamente no por crueldad de la mujer amada sino por el excesivo fuego concebido en la mente por el poco dominado apetito, el cual porque con ningún razonable límite me dejaba estar contento, me hacía muchas veces sentir más dolor del que había necesidad. Y en aquella angustia tanto alivio me procuraron las afables razones de algún amigo y sus loables consuelos, que tengo la opinión firmísima de que por haberme sucedido así no estoy muerto. Pero cuando plugo a Aquél que, siendo infinito, dio por ley inconmovible a todas las cosas mundanas el tener fin, mi amor, más que cualquiera otro ardiente y al cual no había podido ni romper ni doblar ninguna fuerza de voluntad ni de consejo ni de vergüenza evidente ni ningún peligro que pudiera seguirse de ello, disminuyó con el tiempo, de tal guisa que sólo me ha dejado de sí mismo en la memoria aquel placer que acostumbra ofrecer a quien no se pone a navegar en sus más hondos piélagos, por lo que, habiendo desaparecido todos sus afanes, siento que ha permanecido deleitoso donde en mí solía doloroso estar. Pero, aunque haya cesado la pena, no por eso ha huido el recuerdo de los beneficios recibidos entonces de aquéllos a quienes, por benevolencia hacia mí, les eran graves mis fatigas; ni nunca se irá, tal como creo, sino con la muerte. Y porque la gratitud, según lo creo, es entre las demás virtudes sumamente de alabar y su contraria de maldecir, por no parecer ingrato me he propuesto prestar algún alivio, en lo que puedo y a cambio de los que he recibido (ahora que puedo llamarme libre), si no a quienes me ayudaron, que por ventura no tienen necesidad de él por su cordura y por su buena suerte, al menos a quienes lo hayan menester. Y aunque mi apoyo, o consuelo si queremos llamarlo así, pueda ser y sea bastante poco para los necesitados, no deja de parecerme que deba ofrecerse primero allí donde la necesidad parezca mayor, tanto porque será más útil como porque será recibido con mayor deseo. ¿Y quién podrá negar que, por pequeño que sea, no convenga darlo mucho más a las amables mujeres que a los hombres? Ellas, dentro de los delicados pechos, temiendo y avergonzándose, tienen ocultas las amorosas llamas (que cuán mayor fuerza tienen que las manifiestas saben quienes lo han probado y lo prueban); y además, obligadas por los deseos, los gustos, los mandatos de los padres, de las madres, los hermanos y los maridos, pasan la mayor parte del tiempo confinadas en el pequeño circuito de sus alcobas, sentadas y ociosas, y queriendo y no queriendo en un punto, revuelven en sus cabezas diversos pensamientos que no es posible que todos sean alegres. Y si a causa de ellos, traída por algún fogoso deseo, les invade alguna tristeza, les es fuerza detenerse en ella con grave dolor si nuevas razones no la remueven, sin contar con ellas son mucho menos fuertes que los hombres; lo que no sucede a los hombres enamorados, tal como podemos ver abiertamente nosotros. Ellos, si les aflige alguna tristeza o pensamiento grave, tienen muchos medios de aliviarse o de olvidarlo porque, si lo quieren, nada les impide pasear, oír y ver muchas cosas, darse a la cetrería, cazar o pescar, jugar y mercadear, por los cuales modos todos encuentran la fuerza de recobrar el ánimo, o en parte o en todo, y removerlo del doloroso pensamiento al menos por algún espacio de tiempo; después del cual, de un modo o de otro, o sobreviene el consuelo o el dolor disminuye. Por consiguiente, para que al menos por mi parte se enmiende el pecado de la fortuna que, donde menos obligado era, tal como vemos en las delicadas mujeres, fue más avara de ayuda, en socorro y refugio de las que aman (porque a las otras les es bastante la aguja, el huso y la devanadera) entiendo contar cien novelas, o fábulas o parábolas o historias, como las queramos llamar, narradas en diez días, como manifiestamente aparecerá, por una honrada compañía de siete mujeres y tres jóvenes, en los pestilentes tiempos de la pasada mortandad, y algunas canciones cantadas a su gusto por las dichas señoras. En las cuales novelas se verán casos de amor placenteros y ásperos, así como otros azarosos acontecimientos sucedidos tanto en los modernos tiempos como en los antiguos; de los cuales, las ya dichas mujeres que los lean, a la par podrán tomar solaz en las cosas deleitosas mostradas y útil consejo, por lo que podrán conocer qué ha de ser huido e igualmente qué ha de ser seguido: cosas que sin que se les pase el dolor no creo que puedan suceder. Y si ello sucede, que quiera Dios que así sea, den gracias a Amor que, librándome de sus ligaduras, me ha concedido poder atender a sus placeres.
Giovanni Boccaccio
El Decamerón
Escrita entre 1349 y 1351, es una colección de cien cuentos de variada procedencia donde el autor muestra su inigualable destreza de narrador, perspicacia psicológica, certera pincelada satírica y magnífica descripción de las costumbres de aquel tiempo. Los cuentos son relatados por un grupo de diez jóvenes que se retiran a las afueras de Florencia para protegerse del contagio de la peste que asolaba la ciudad; allí, durante diez días, cada uno de ellos tiene que gestionar una jornada y todas sus actividades; entre éstas destacas especialmente las reuniones donde, para pasar el tiempo, los presentes tienen que contar un cuento. Los temas son muy variados, abundan los licenciosos, pero también se narran historias sentimentales, trágicas y moralizantes.
08 mayo 2022
Comienzo de libro... Hoy: de Marcel Proust, Por el camino de Swann
Durante mucho tiempo, me acosté temprano. A veces, nada más apagar la vela, los ojos se me cerraban tan deprisa, que no tenía tiempo de decirme: «Me duermo». Y, media hora después, al pensar que ya era hora de buscar el sueño, me despertaba; quería dejar el volumen que creía tener aún en las manos y apagar de un soplo la luz; mientras dormía, no había cesado de pensar en lo que acababa de leer, pero esos pensamientos habían cobrado un cariz algo particular; me parecía que era yo mismo aquello de lo que hablaba la obra: una iglesia, un cuarteto, la rivalidad entre Francisco I y Carlos V. Esa impresión sobrevivía unos segundos a mi despertar; no repugnaba a mi razón, pero me pesaba como escamas sobre los ojos y les impedía advertir que la palmatoria ya no estaba encendida. Después empezaba a resultarme ininteligible, como tras la metempsicosis los pensamientos de una vida anterior; el asunto del libro se separaba de mí y me sentía libre para prestarle o no atención; en seguida recobraba la visión y me resultaba extrañísimo encontrar a mi alrededor una obscuridad suave y relajante para mis ojos, pero tal vez más aún para mi espíritu, al que parecía cosa sin motivo, incomprensible, algo en verdad velado. Me preguntaba qué hora podía ser; oía el pitido de los trenes, más o menos lejano, como el canto de un pájaro en un bosque, que, al indicar las distancias, me describía la extensión del campo desierto por el que se apresura hacia la cercana estación el viajero, a quien —con la excitación procurada por lugares nuevos, actos inhabituales, la charla reciente y las despedidas bajo una lámpara ajena, que aún lo acompañan en el silencio de la noche, y la cercana dulzura del regreso— el caminito recorrido se le quedará grabado en la memoria.
Reclinaba tiernamente la cara en las hermosas mejillas de la almohada, tan llenas y frescas como las de nuestra infancia. Encendía una cerilla para mirar el reloj: faltaba poco para la medianoche. Ése es el instante en el que, despertado por un acceso, el enfermo que se ha visto obligado a salir de viaje y a acostarse en un hotel desconocido se alegra al advertir bajo la puerta una rayita de luz. ¡Qué dicha! ¡Ya es de día! Dentro de un momento, se habrán levantado los sirvientes, podrá tocar el timbre y vendrán a socorrerlo. La esperanza del alivio le infunde valor para sufrir. Precisamente ha creído oír pasos: se acercan y después se alejan y la rayita de luz bajo la puerta ha desaparecido. Es medianoche, acaban de apagar el gas, el último sirviente se ha marchado y tendrá que pasar toda la noche sufriendo sin remedio.
Volvía a dormirme y a veces ya sólo me despertaba un instante, el tiempo justo para oír los crujidos orgánicos de los artesonados, abrir los ojos y clavarlos en el caleidoscopio de la obscuridad y saborear, gracias a una vislumbre momentánea de la conciencia, el sueño en el que estaban sumidos los muebles, la alcoba, el todo del que yo era tan sólo una parte pequeña y a cuya insensibilidad volvía en seguida a sumarme, o bien, mientras dormía, había regresado sin esfuerzo a una edad para siempre desaparecida de mi vida primitiva, había revivido uno de mis terrores infantiles, como el de que mi tío abuelo me tirara de los bucles y disipado el día —fecha de una nueva era para mí— en que me los habían cortado. Durante el sueño había olvidado aquel episodio y, en cuanto había podido despertar para escapar de las manos de mi tío abuelo, recobraba su recuerdo, pero, como medida de precaución, me rodeaba la cabeza completamente con la almohada antes de volver al mundo de los sueños.
A veces, durante mi sueño, una mujer nacía —como Eva de una costilla de Adán— de una mala postura de mi muslo. Me imaginaba que era ella —creada por el placer que estaba a punto de experimentar— quien me lo ofrecía. Mi cuerpo, que sentía en el suyo mi propio calor, quería unirse con él y me despertaba. Junto a aquella mujer de la que me había separado unos momentos antes, el resto de los seres humanos me parecían muy lejanos; sentía aún en la mejilla el calor de su beso y el cuerpo dolorido por el peso de su talle. Si —como a veces sucedía— tenía las facciones de una mujer que hubiera conocido en la vida, iba a entregarme por entero a ese fin: volver a verla, como quienes salen de viaje para contemplar con sus propios ojos una ciudad deseada y se imaginan que se puede gozar en una realidad el encanto del sueño. Poco a poco su recuerdo se disipaba: había olvidado a la muchacha de mi sueño.
Marcel Proust
Por el camino de Swann
En busca del tiempo perdido
El primer volumen que abre este gran ciclo novelístico, ya contiene la esencia y los grandes temas que se irán desarrollando con insólita maestría a lo largo de la rica y laberíntica narrativa proustiana: desde su lúcido examen del paso del tiempo y de los resortes de la memoria que llevan al individuo a evocar el pasado y reconstruirlo, hasta su particular concepción del amor como algo pasional pero también tormentoso; sin olvidar el exuberante retrato social del mundo de la aristocracia y la alta burguesía francesa que Proust conoció, o las agudas reflexiones sobre el arte como uno de los grandes logros del ser humano.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



