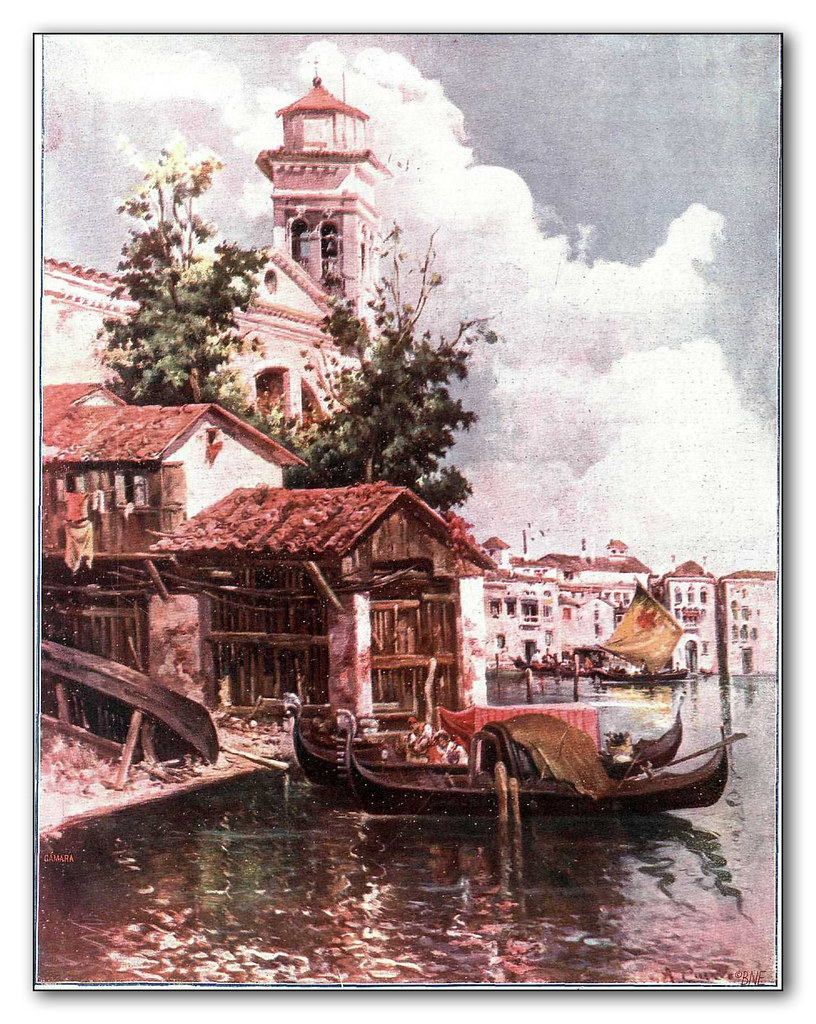Todas las familias felices se parecen; las desdichadas lo son cada una a su modo.
Todo estaba patas arriba en casa de los Oblonski. Enterada de que su marido tenía una relación con la antigua institutriz francesa de sus hijos, le había anunciado que no podía seguir viviendo con él bajo el mismo techo. Esa situación, que se prolongaba ya por tres días, era dolorosa no sólo para el matrimonio, sino también para los demás miembros de la familia y la servidumbre. Tanto unos como otros se daban cuenta de que no tenía sentido que siguieran viviendo juntos, que los huéspedes ocasionales de cualquier pensión tenían más cosas en común que cuantos habitaban esa casa. La mujer no salía de sus habitaciones, y el marido hacía ya tres días que no ponía el pie por allí. Los niños corrían de un lado para otro desconcertados; la institutriz inglesa había discutido con el ama de llaves y había escrito una nota a una amiga en la que le solicitaba que le buscara una nueva colocación; el cocinero se había largado el día anterior, a la hora de la comida; la pinche y el cochero habían pedido que les abonaran lo que les debían.
Tres días después de la discusión, el príncipe Stepán Arkádevich Oblonski —Stiva para los amigos— se despertó a las ocho, como de costumbre, pero no en el dormitorio conyugal, sino en su despacho, sobre un sofá de cuero. Como si deseara dormir aún un buen rato, volvió su cuerpo grueso y bien cuidado sobre los muelles del sofá y, abrazando con fuerza el cojín por el otro lado, lo apretó contra su mejilla; pero de pronto se incorporó con gesto brusco, se sentó y abrió los ojos.
«A ver, a ver, ¿qué es lo que pasaba? —pensaba, tratando de recordar los detalles del sueño que había tenido—. ¿Qué es lo que pasaba? ¡Ah, sí! Alabin daba una comida en Darmstadt. No, no era en Darmstadt, sino en algún lugar de América. Sí, pero el caso es que Darmstadt estaba en América. Sí, Alabin daba una comida en mesas de cristal, sí, y las mesas cantaban Il mio tesoro[1], no, no ese pasaje, sino otro aún más bonito, y había unas garrafitas que eran también mujeres».
Los ojos de Stepán Arkádevich se iluminaron con un brillo alegre. «Sí —se dijo con una sonrisa—, era agradable, muy agradable. Había muchas otras cosas maravillosas, pero, una vez despierto, no hay modo de expresarlas con palabras, ni siquiera con el pensamiento». Y, al advertir que un rayo de luz se filtraba por la rendija de una de las espesas cortinas, sacó los pies del sofá con gesto animoso, tanteó el suelo en busca de las pantuflas de cordobán dorado, que su mujer le había cosido como regalo de cumpleaños el año anterior y, cediendo a una vieja costumbre que había adquirido hacía ya nueve años, antes de levantarse extendió la mano hacia el lugar donde colgaba su bata en el dormitorio. En ese momento recordó de pronto por qué no estaba durmiendo en la alcoba conyugal, sino en su despacho, y la sonrisa se borró de sus labios, al tiempo que frunció el ceño.
«¡Ay, ay, ay! ¡Ah! —gemía, al rememorar lo que había pasado. Y se le representaron de nuevo en la imaginación todos los detalles de la discusión con su mujer y lo desesperado de su situación; pero lo que más le atormentaba era el sentimiento de culpa—. ¡No, ni me perdonará ni puede perdonarme! Y lo más terrible es que tengo la culpa de todo y sin embargo no soy culpable. En eso consiste mi tragedia —pensaba—. ¡Ay, ay, ay!», repetía desesperado, recordando las impresiones más penosas de aquella escena.
Lo más desagradable habían sido los primeros instantes, cuando, al volver del teatro, alegre y en buena disposición de ánimo, llevando una enorme pera para su mujer, no la había encontrado en el salón ni tampoco en el despacho, lo que le sorprendió mucho, sino en el dormitorio, con esa malhadada nota en la mano que se lo había revelado todo.
Dolly[2], esa mujer diligente, siempre atareada, y algo limitada, según le parecía a él, estaba sentada inmóvil, con la nota en la mano, y le miraba con una expresión de horror, desesperanza e indignación.
—¿Qué es esto? ¿Qué es? —preguntaba, mostrándole la nota.
Al recordar ese momento, lo que más hería a Stepán Arkádevich, como suele suceder, no era tanto lo que había pasado como la manera en que había contestado a su mujer.
Se había encontrado en la posición de un hombre al que sorprenden de pronto cometiendo un acto vergonzoso, y no había sabido adoptar una expresión adecuada a la situación en la que se había puesto ante su mujer después de que se hubiera descubierto su infidelidad. En lugar de ofenderse, negar, justificarse, pedir perdón o al menos fingir indiferencia —cualquiera de esas soluciones habría sido mejor que la que adoptó—, en su rostro apareció de pronto de forma completamente involuntaria («una acción refleja», pensó Stepán Arkádevich, que era aficionado a la fisiología) esa sonrisa tan suya, bondadosa y por tanto estúpida.
No podía perdonarse esa estúpida sonrisa. Al verla, Dolly se había estremecido, como sacudida por un dolor físico, había estallado en un torrente de palabras crueles con su habitual vehemencia y había salido a toda prisa de la habitación. Desde entonces se había negado a ver a su marido.
«Esa estúpida sonrisa tiene la culpa de todo —pensaba Stepán Arkádevich—. Pero ¿qué puede hacerse? ¿Qué?», se decía con desesperación, sin encontrar respuesta.
Lev Nikoláievich Tolstói