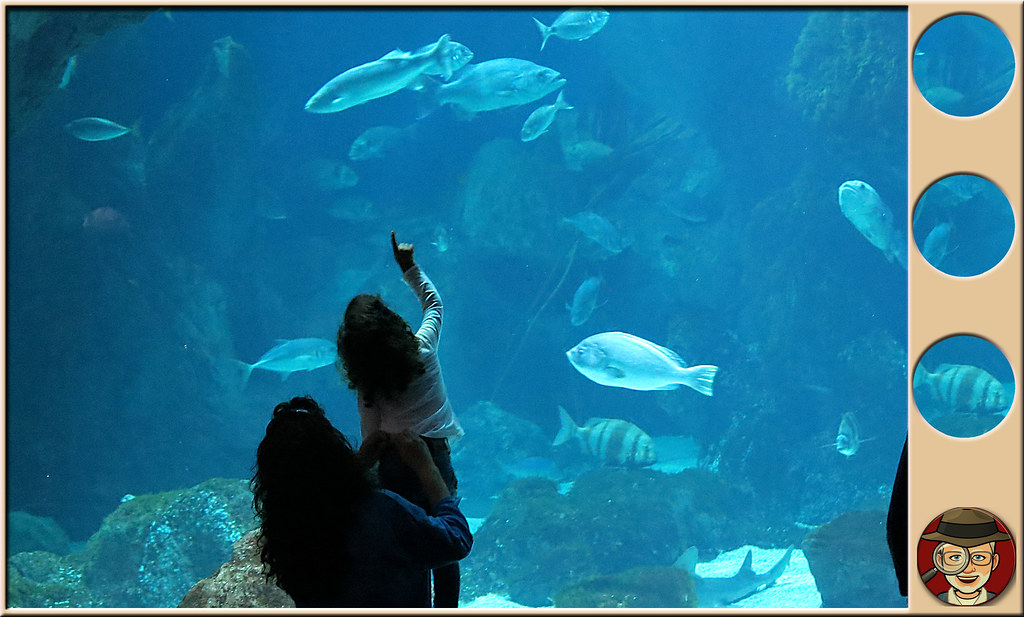Hemos hecho relación de la entrevista de la reina con Gilberto, únicamente con el objeto de interrumpir la monotonía histórica, y de exhibir, de un modo más agradable, en un cuadro cronológico, la sucesión de los acontecimientos y de la situación de los partidos.
El ministerio Narbona duró tres meses.
La causa de su caída fue un discurso de Vergniaud.
Así como Mirabeau había dicho: «Desde aquí veo la ventana…», Vergniaud, al recibir la noticia de que la emperatriz de Rusia había tratado con Turquía, y que el 7 de febrero, el Austria y la Prusia habían firmado en Berlín una alianza ofensiva y defensiva, subió a la tribuna y exclamó:
«Yo también puedo decir que desde este palacio veo la tribuna de la contrarrevolución, donde se preparan las intrigas para entregarnos al Austria. Ya llegó el día en que podéis poner un término a tanta audacia y confundir a los conspiradores; el terror y el miedo han salido frecuentemente en los tiempos pasados de ese palacio en nombre del despotismo; que el miedo y el terror entren hoy en el en nombre de la ley».
Y con un gesto enérgico, el brillante orador pareció empujar a esas dos hijas descabelladas del Miedo y del Espanto.
En efecto; ellas entraron en las Tullerías, y Narbona, elevado por el amor, cayó a impulsos de la tormenta. Esta caída tuvo lugar hacia el principio de marzo de 1792. Así, casi tres meses después de la entrevista de la reina con Gilberto, un hombre de pequeña estatura, vivo, dispuesto, nervioso, de talento, de mirada ardiente, de edad de cincuenta y seis años, aunque parecía tener diez menos, el rostro cubierto de las tintas cobrizas adquiridas en el vivac, fue presentado un día al rey Luis XVI.
Era la primera vez que estos dos hombres se hallaban frente a frente.
El rey echó una mirada de observación sobre el hombrecillo, el cual miró al rey lleno de confianza y con ojos escrutadores.
Nadie estaba en el cuarto para anunciar al extranjero, y esto prueba que ya se le esperaba.
—¿Sois el señor Dumouriez? —dijo el rey.
Dumouriez se inclinó.
—¿Cuánto tiempo hace que estáis en París?
—Señor, desde principios de febrero.
—¿Os ha hecho venir el señor de Narbona?
—Para anunciarme que se me había empleado en el ejército de Alsacia, a las órdenes del mariscal Luckner, y que se me ponía a la cabeza de la división de Besancon.
—Sin embargo, veo que no habéis marchado.
—Señor, he aceptado, pero he hecho al señor de Narbona la observación de que la guerra era inminente (Luis XVI se sobresaltó visiblemente), y que amenazaba ser general —continuó Dumouriez sin manifestar haber observado la inmutación del rey—; por lo tanto, he creído que sería oportuno pensar en el Mediodía, en donde podemos ser atacados de improviso; que me parecería útil se formase un plan de defensa, para ese punto y se destinase a él un general en jefe y un ejército.
—Sí, y habéis entregado al señor de Narbona ese plan, después de haberlo comunicado al señor Gensonné y a varios individuos de la Gironda.
—¡El señor Gensonné es amigo mío, y le creo tan afecto a Vuestra Majestad como yo!
—Vamos —dijo el rey sonriéndose—, ¿eso quiere decir que estoy tratando con un girondino?
—Señor, con un patriota, fiel súbdito de Su Majestad.
Luis XVI se mordió los labios.
—Y ¿para servir con más eficacia al rey y a la patria habéis rehusado el puesto de ministro interino de Negocios extranjeros?
—Señor, al principio contesté que daba la preferencia al mando que se me había ofrecido: yo soy soldado y no diplomático.
—Me han asegurado que erais uno y otro.
—Señor, han querido honrarme demasiado.
—Con esa seguridad he debido insistir.
—En efecto, señor, y yo he rehusado, no obstante mis deseos de serviros.
—Y ¿por qué rehusáis?
—Señor, porque la situación es grave, y acabo de derribar al señor de Narbona y de comprometer a de Lessart; todo hombre que cree valer algo, tiene derecho a no admitir empleo alguno, o a pedir que se le emplee según su valor. Señor, o yo valgo alguna cosa, o no valgo nada; en este último caso, deseo que se me deje en mi oscuridad; si valgo alguna cosa, no me hagáis ministro por veinticuatro horas, ni me deis una autoridad momentánea; dadme algo en qué apoyarme, para que vos podáis apoyaros en mí. Nuestros negocios —perdonad, señor, Vuestra Majestad ve que yo hago míos sus asuntos— nuestros negocios no son suficientemente considerados en los países extranjeros, y las cortes no querrán tratar con un ministro interino; esa interinidad, perdonad aún mi franqueza —nadie era menos franco que Dumouriez, pero en ciertas circunstancias le interesaba parecerlo—, esa interinidad sería una falta contra la cual clamaría la Asamblea, y al mismo tiempo me despopularizaría con ella; diré más, eso comprometería al rey, manifestando que echa de menos a su antiguo ministro y que busca la ocasión de reemplazarle.
—Si tal fuera mi intención, ¿creéis que eso me sería imposible?
—Señor, lo que creo es que ya ha llegado el tiempo de que Vuestra Majestad rompa con lo pasado.
—Sí, y me hago Jacobino, ¿no es verdad? Habéis dicho eso a Laporte.
—A fe mía que si Vuestra Majestad hiciera eso, confundiría mucho a todos los partidos, y a los Jacobinos tal vez más que a nadie.
—Y ¿por qué no me aconsejáis que me ponga el gorro colorado sin perder momento?
—Señor, si eso fuera un medio… —dijo Dumouriez.
—Si así lo queréis, esto equivale a no ser ministro interino.
—Señor, yo no quiero nada: estoy dispuesto a recibir las órdenes de Vuestra Majestad; pero preferiría que estas tuviesen por objeto enviarme a la frontera más bien que detenerme en París.
—¿Y si yo os diese orden de quedaros en París, y de que tomaseis definitivamente la cartera de Negocios extranjeros, qué diríais?
Dumouriez se sonrió.
—Diría, señor, que Vuestra Majestad no tiene ya las prevenciones que otros le han inspirado contra mí.
—No las tengo. Señor Dumouriez, sois ya ministro.
—Señor, yo me consagro enteramente a vuestro servicio, pero…
—¿Tenemos restricciones?
—Sólo explicaciones, señor.
—Decid.
—Señor, el puesto de ministro no es hoy lo que era antes; sin cesar de ser fiel a Vuestra Majestad, entrando en el ministerio me constituyo hombre de la nación. Así, desde hoy, no exijáis de mí el lenguaje a que mis antecesores os han habituado, pues yo no podré hablar sino de acuerdo con la libertad y con la Constitución; limitado a mis funciones, no os haré la corte, pues no tendré tiempo para ello; prescindiré de la etiqueta regia para servir mejor al rey; sólo trabajaré con vos o en el Consejo, y os lo digo con franqueza, este trabajo será una lucha.
—¡Una lucha!, y ¿por qué?
—¡Oh!, señor, la cosa es muy sencilla: casi todo vuestro cuerpo diplomático es abiertamente contrarrevolucionario, y os aconsejaré que lo renovéis; quizá contraríe vuestros gustos en la nueva elección, porque propondré individuos que Su Majestad no conoce ni aun de nombre, y tal vez algunos que no le agraden.
—En ese caso… —interrumpió vivamente Luis XVI.
—En ese caso, señor, cuando la oposición de Vuestra Majestad sea demasiado fuerte y motivada, y como sois el dueño, obedeceré; pero si nuestra elección os ha sido sugerida por los que os rodean, y visiblemente para comprometeros, suplicaré a Vuestra Majestad me nombre un sucesor. ¡Pensad en los terribles riesgos que asedian vuestro trono; es preciso sostener este con la confianza pública, y esta depende de vos!
—Permitid que os detenga.
—¡Señor!
—Hace ya tiempo que he pensado en esos riesgos. Y extendió enseguida la mano hacia el retrato de Carlos I.
Luis XVI, enjugándose el rostro con un pañuelo, continuó:
—Aun cuando quisiera olvidarlos, ese cuadro me los recordaría.
—¡Señor!…
—Esperad, no he concluido. La situación es la misma, los riesgos son iguales; acaso el cadalso de White-Hall se levantará en la plaza de Greve.
—Señor, eso es mirar demasiado lejos.
Alexandre Dumas
La Condesa de Charny
Revolución francesa
Los sangrientos sucesos posteriores a la toma de la Bastilla continúan. La familia real es trasladada de Versalles a París, a las Tullerías más exactamente, escoltada por el pueblo, que ha asaltado el palacio para hacer justicia por su propia mano. Un miembro de la Asamblea General, el doctor Guillotín, empieza a dar forma al invento que lo hará famoso.
La familia real es apresada en Varennes y conducida a París. Luis XVI, secretamente y con ayuda de Charny y Bouillé, empieza a planear la huida. Mientras tanto, se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, y al grito de: Libertad, igualdad y fraternidad se inicia la revolución.
El ciudadano Juan Bautista Drouet, es el primero en reconocer al rey en su fuga por el camino de Varennes, y da la voz de alarma. La familia real es apresada y conducida por la fuerza a París. Charny, al conocer el secreto de su esposa Andrea, empieza a amarla, sobre todo por el motivo del ocultamiento. Lamenta haberse dado cuenta tarde del tesoro que tiene a su lado. Andrea conoce la felicidad y, aunque durará poco, para ella será suficiente. (…el amor ha sido dado al hombre para que tenga la medida de lo que puede sufrir…).
Reaparece Angel Pitou, que se ha convertido en capitán y héroe de la revolución, pero sigue siendo el noble e inocente enamorado de Catalina a pesar de todo. Esto terminará por revertir su mala suerte en el amor, al convertirse tempranamente en un buen padre de un niño de quien tal vez él no hubiera esperado.